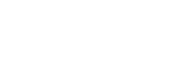Txt Bárbara Pistoia
Ilustración de portada Rosal de Aquí
Podemos imaginar un triángulo de pensamiento para abordar la conversación musical. Ahí donde Fogwill habla de una relación con el tiempo —“el cambio de tiempo se nota en la música y también en las palabras”—, y el proverbio hauza con el movimiento —“cuando la música cambia, también cambia la danza”—, sumarle territorialidad, o más bien volver a esa territorialidad. Tiempo, movimiento y territorio como un abecé cuando el resultado de las músicas ya está dando la vuelta al mundo.
En este texto nos vamos a quedar en el territorializar, que puede incluir al tiempo y al movimiento, y también, pensando un poco en aquello que decía Horacio González a principios de los 2000 sobre cómo encontrar todavía caminos propios frente a la avanzada global, y que permite la recuperación de todos esos elementos que se pierden cuando las músicas llegan a la conversación pública y dejan de ser músicas para ser géneros, y esos géneros, a su vez, pasan a ser dispositivos de prejuicios, estereotipos, supremacismos varios. Todo en este mundo trae su propio sesgo bajo el brazo, ahora, si desordenamos el mandato de escucha la cosa puede cambiar.
De su origen al mundo, del acontecimiento cultural al mainstream, del hecho histórico local al impacto global, cuando no solo moda y olvido, volver a poner en relación los sonidos con su territorio nos trae las historias y los procesos detrás de lo que estamos escuchando. Como si dejáramos de escuchar la canción y ahora nos toque escuchar lo que esa tierra dice.
Ver esta publicación en Instagram
De la novedad de este mes me permito pensar estas ideas y poner en relación regiones que, a priori, jamás entrarían en una misma nota, o que no serían puestos en el radar de un gusto en común según los algoritmos. Así, el flamante Jamaica no existe. En busca del poder del reggae, de Daniel Flores, puede no solo entrar en diálogo con Cancionistas del Río de la Plata, de Martín Graziano, sino que también renovar la vieja lectura de este último, publicado en 2011. Más aún, esta territorialización que nos corre del resultado universal que da el producto musical nos obliga a no pensar tanto en viejo o nuevo (viejo libro, vieja idea, vieja música). Los que vimos la serie del momento podemos decir todos juntos: “lo viejo funciona, Juan”, pero, en realidad, quiero llegar a otro punto más allá de eso.
Ni viejo, ni nuevo: tenemos un catálogo que de cierta forma responde a un anhelo de lo eterno, a la ambición de trascender el momento, no solo de la publicación, ni hablar de las agendas y tendencias, que por lo general son ignoradas acá, sino del nuestro, del que nos toca. Trascender la contemporaneidad.
“Naturalizamos que sabemos más de Jamaica que de casi cualquier otra isla del Caribe, con la probable excepción de Cuba. ¿Pero qué conocemos de Jamaica? La idea de Jamaica es tan fuerte que desborda al país real llamado Jamaica”, dice Flores y redobla la apuesta: “Jamaica es también uno de esos casos de éxito para el asombro si se observa el alcance de su influencia cultural. No solo se escucha reggae y a su máxima voz en todo el planeta, sino que se podría afirmar, con argumentos sólidos, que el pop global contemporáneo no sería el mismo sin el precedente jamaiquino. ¿Hace falta contar otra vez que el hip hop se inicia, en gran medida, con un DJ jamaiquino vecino del Bronx? ¿Alguien necesita una pista para adivinar el origen del término reggaetón? ¿No está claro que los sound systems ambulantes de Kingston son el antecedente más directo de las fiestas electrónicas actuales?”. Tal vez territorializar sea también recordar que todo sonido global está cargado, en realidad, de un montón de pequeñas gestas inglobalizables. Y que muchas de esas gestas, para más, narran una historia en común mayor, continental, incluso con aspiración internacionalista, y que esa dimensión a gran escala no significa ni implica lo mismo que una globalización.
Ver esta publicación en Instagram
JAMAICA NO EXISTE | CONTRATAPA
Todo es una gran confusión. Existe un mito jamaiquino mucho más grande y pesado que el país real que ocupa la isla caribeña antiguamente conocida como Xaymaca. Y ese malentendido se lo debemos a la insólita proyección internacional del reggae, que desde los años sesenta consolidó cierta idea fantástica de Jamaica, como una tierra mística, una aldea poblada por irreductibles rastas impulsados por su conocida poción mágica. La influencia del reggae y su imaginario es incalculable: no sólo se escucha música jamaiquina y a su máxima voz, Bob Marley, en todo el planeta, sino que se podría afirmar que el pop global contemporáneo no sería el mismo sin los ecos de esa humilde y rústica, pero imparable, industria discográfica isleña. Desde el rap hasta las raves, y más obviamente el reggaetón, pero también la new wave y el post-punk, la matriz del reggae está en el ADN de mucho de lo que hoy tarareamos y, más todavía, de lo que bailamos. En cualquier idioma.
¿Cómo logró el reggae prender, con tal alcance e intensidad, en lugares, climas y pueblos que no podrían diferir más de la exótica y sufrida Jamaica? ¿Cuál será su secreto? Este libro busca la respuesta en los discos, en los artistas y también en el territorio, a través de la crónica de viaje, el ensayo pop y las entrevistas exclusivas con nombres clave como Derrick Harriott, Max Romeo, Rico Rodriguez, Errol Dunkley, Cedric Myton, Sparrow Martin, Don Letts y Jools Holland.
Como en la sesión de un DJ en un sound system de Trench Town, Jamaica no existe es una sucesión ecléctica de canciones, subgéneros (calipso, ska, rocksteady, dub), personajes, pasajes históricos, postales y sensaciones, en una alucinante línea de tiempo que une las voces cansinas de los cargadores de bananas en el puerto de Kingston, a principios del siglo XX, con los chicos de dreadlocks y remeras de Marley que patean hoy frustraciones por las barriadas populares de cualquier rincón del mundo.
ALGORITMO GOURMET