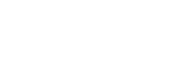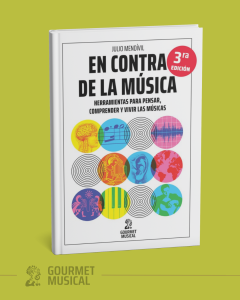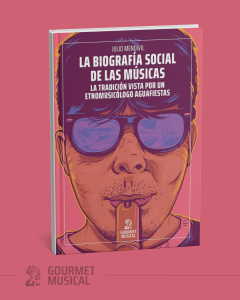Ilustración x Juan Fuji
Texto x Bárbara Pistoia
Podés recibir nuestro newsletter en tu mail por acá ♥
Si escuchás música, si escribís, o como dicen multitudes de perfiles en redes sociales y de contenidos digitales en todas sus formas posibles de existencia: “hablo de música”, entonces, si hablás de música, pero sobre todo si te interesa con compromiso lo que implica la conversación musical, todos tus caminos antes de llevarte a cualquier otro destino deben llevarte a un libro de Julio Mendívil. Y en Gourmet hay dos: En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas, que ya va por su tercera edición, y la novedad del mes, La biografía social de las músicas. La tradición vista por un etnomusicólogo aguafiestas.
Son dos libros independientes entre sí pero que se potencian. A su vez, ambos son esenciales para poder dimensionar lo que se pone en juego cuando hablamos de las músicas: política, cultura, historia, la posibilidad de pensar la sociedad que queremos de una manera más consciente, revisitar activamente un pasado para alcanzar nuevos abordajes sobre cómo podemos salir airosos de este presente heredado o, autocrítica mediante, construido. Las músicas están ahí acusando historia y de una manera muy generosa, porque en ellas no se pierde nada de lo que en las historias oficiales o hegemónicas se elige de manera interesada dejar afuera.
Mendívil es un autor sumamente lúcido y lúdico, atraviesa las curvas más filosas de cada tema, de cada escenario, de cada objeto de estudio con gracia, lo que no significa que banalice la problematización, por el contrario, la aproxima de tal forma que termina encrudeciendo la lectura. Si en En contra de la música nos proponía herramientas para deconstruir y madurar la conversación musical, para librarla de todos los vicios esnobs y efímeros con los que la recargan hasta hacerla expulsiva y elitista, para expandirla frente a esa reducción que proponen los que la utilizan como una producción de statu quo más que para la estimulación de ideas, de pensamiento, de emancipación, de disfrute, de entendimientos sociales, para nuevas gestas colectivas y nuevos imaginarios, y demás, en La biografía social de las músicas las herramientas se encarnan en historias políticas y culturales de Perú, su país. Una historia que, desde ya, lo atraviesa de manera personal, directa, con violencia, pero también con aliento fresco y unas cuántas victorias. La fortaleza de lo no vencido, de eso inatrapable que vive en nosotros y que no solo nuestra voz o nuestra palabra puede contar, sino que las mismas músicas atestiguan o habilitan formas distintas de contarlo, desentramarlo, atravesarlo.
Antes de que creas que esto no te incumbe por no ser peruano, porque así de limitadísimo se piensa también lo musical, por supuesto que esa historia que es memoria peruana también es memoria latinoamericana. Y si sos de los que cree en la excepcionalidad argentina, spoilearte lo que a esta altura ya debería saberse de memoria: tal excepcionalidad no existe, pero si aún te gusta pensarlo, este libro también puede servirte a pensar mejor y a descubrir el ejercicio crítico que con paciencia desenreda cada uno de los relatos que se imponen a la hora de pensar las culturas musicales, y cómo pueden utilizarse para salvaguardar los supremacismos más sutiles (y los más fatales).
En lo que acusan esos sonidos que marcaron a fuego la narrativa andina podemos encontrarnos nuevas formas de revisar otras narrativas regionales y nacionales. No para relativizar o anular, sino para complementar un mapa que exige la honestidad intelectual como para poder preguntarnos qué estructuras alimentamos con la forma en la que practicamos nuestras disciplinas, nuestros hobbies, nuestra escucha, nuestra comunicación y, sin dudas y tal vez ante todo, nuestra ciudadanía, nuestra posición en un territorio y en un continente marcado por la colonización, el imperialismo, por dictaduras feroces, por democracias que facilitan dictaduras o gobiernos totalitarios, fascistas, pero también por independencias, nacimientos nacionales y un sinfín de circunstancias políticas que se dieron al unísono, como toda una región única, hermanada.
Si esto solo aventura algo de lo profundo que es este libro, de lo disparador y urgente en tiempos de avanzada negacionistas, racistas, xenófobas, derechas brutales (no nuevas, las mismas de siempre con otras tecnologías y con sociedades más brutas, más vanidosas e individualistas, también más cansadas y enojadas), hay algo que lo hace aún más distintivo, una joya contracultural que lo destaca entre la gran mayoría de la bibliografía musical: Mendívil avanza por los capítulos como si su escritura no solo escuchara las músicas, sino, y sobre todo, los recursos naturales. Y no lo digo porque hay un capítulo dedicado a la explotación de los recursos naturales, porque incluso desde mucho antes de llegar a esa instancia su escritura está honrando cada elemento. Una escritura que hace memoria pasada pero también futura: un registro más que geográfico, en todo caso, geográficamente anatómico. Desde el centro hacia el universo, desde la periferia al abismo, desde el silencio a las músicas: de la etnomusicología a una etnomusicología ambientalista.
Es a este nivel de disrupción que Julio Mendívil revitaliza y revaloriza la conversación musical. Frente a toda la infantilización y el bastardeo con la que se la trata en esas lecturas, recortes y reels que se multiplican a diario, en esos “contenidos” o formas de periodismo que se reducen a la escucha de discos y a la asistencia perfecta a recitales, aproximarse a sus escritos se siente como el alma que vuelve al cuerpo. En su crítica hay tal claridad y ordenamiento político, en el sentido etimológico, que lo convierte en indispensable. Y se confirma en esa bajada que parece un guiño gracioso pero, de nuevo, reconfirma su don contracultural y urgente: en un mundo condescendiente que todo lo convierte en entretenimiento, ser aguafiestas es una luz en el túnel de la mediocridad.
Ver esta publicación en Instagram